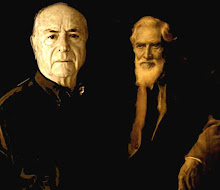Estela de Granito con el serekh de Peribsen coronado con el animal del Dios Seth (Dinastía II)
Estela de Granito con el serekh de Peribsen coronado con el animal del Dios Seth (Dinastía II)EL ESTADO DE LA DINASTÍA II
Se dispone de menos información de los reyes de la Dinastía II hasta los dos últimos reinados - el de Peribsen y el de Khasekhemwy - que de los de la Dinastía I. Conociendo lo que se conoce del Imperio Antiguo, se podría decir que la Dinastía II tiene que haber sido un período en el que se consolidan los cimientos de un estado altamente centralizado, edificado sobre enormes recursos. Sin embargo, tan trascendental transición no puede demostrarse en base a la evidencia arqueológica de que se dispone.
Durante el período 1991-1992, se procedió a re-excavar la tumba del último rey de la Dinastía I, Qa’a, en Abydos - tarea que estuvo a cargo del Instituto Arqueológico Alemán - donde aparecieron impresiones del sello real de Hetepsekemwy, primer rey de la Dinastía II. Los arqueólogos alemanes interpretaron este hallazgo como prueba de que Hetepsekemwy habría acabado la tumba de su predecesor y que, por lo tanto, no habría habido ruptura dinástica alguna en su sucesión.
Existen dudas sobre el lugar en el que fueron enterrados los reyes de la Dinastía II, y no hay evidencia de su enterramiento en Abydos. Los únicos monumentos de la Dinastía II en Abydos son las dos tumbas y los dos recintos funerarios que pertenecieron a Peribsen y a Khasekhemwy.
Hay también, en Hierakonpolis, un amplio recinto de hornacina conocido como “El Fuerte”, a la entrada del Gran Wadi, que se le sitúa en el reinado de Khasekhemwy por la inscripción que aparece en una jamba de piedra. La existencia de esta única estructura en Hierakonpolis no parece tener una explicación, y no está claro si se trata de un segundo recinto funerario de Khasekhemwy.
En Saqqara, al sur del complejo de la Pirámide Escalonada de Djoser, se han encontrado dos enormes grupos de galerías subterráneas de más de 100 metros cada una. Asociadas a ellas, aparece una serie de impresiones de sellos de los tres primeros reyes de la Dinastía II, Hetepsekhemwy, Raneb y Nynetjer, cuyos nombres también aparecen reseñados en el hombro de una estatua de granito de un sacerdote de la Dinastía II llamado Hetepdief, encontrada cerca de Mitrahina y actualmente en el Museo de El Cairo.
Las superestructuras de estas dos tumbas de Saqqara han desaparecido por completo, pero es posible que dos reyes de esta dinastía fuesen enterrados en ellas.
También han aparecido dos grupos de galerías subterráneas bajo el patio norte del complejo de la Pirámide Escalonada que podrían haberse construido para dos enterramientos reales de la Dinastía II. Es posible que durante la construcción del monumento de Djoser de la Dinastía III, hubiesen tenido que prescindir de las dos primitivas superestructuras.
No es tan difícil reconstruir los hechos dada la enorme cantidad de vasijas de piedra procedentes de las Dinastías I y II que se encontraron bajo el complejo de Djoser sustraídas de complejos mortuorios anteriores y/o de otros centros de culto.
La tumba de Peribsen, quizás también conocida como Horus-Sekhemib, en el Cementerio Real de Abydos, es bastante pequeña (16’1m x 12’8m). La cámara funeraria central está hecha de adobe; diferente a las cámaras funerarias reales de la Dinastía I que iban forradas de madera.
El nombre de Peribsen que aparece en el serekh, no va coronado con el usual halcón de Horus - como ocurre cuando su nombre aparece como Sekhemib - sino con el animal que representa a Seth, una criatura entre perro de presa y chacal, con un rabo ancho y tieso. Este dramático cambio en el formato del nombre real ha sido interpretado como representativo de algún tipo de rebelión que sería aplastada, o reconciliada, por el último rey de la dinastía, Khasekhemwy, cuyo nombre aparece en un serekh coronado con el halcón de Horus, y el animal de Seth.
Este conflicto puede estar simbolizado en la mitología egipcia, como ocurre con el cuento literario titulado “Las Contiendas de Horus y Seth”. No es seguro, pues, que los mitos, que se conocen por textos muy posteriores, y los símbolos de los serekhs de los dos últimos reyes de la Dinastía II, representen una auténtica realidad histórica.
Sin embargo, un epíteto de Khasekhemwy, procedente de inscripciones de sellos que dice: “Los Dos Señores están en paz dentro de Él”, parece apoyar la teoría de que cualquier conflicto habría sido resuelto por él mismo; siempre que “Los Dos Señores” se tome como una referencia a Horus y Seth, y a sus seguidores.
El último enterramiento construido en el Cementerio Real de Abydos es el de Khasekhemwy, al que se le conocía como Khasekhem a principios de su reinado. Es mayor que el de Peribsen y su diseño es diferente, con una larga galería de 68m de largo, y 39’4m en su parte más ancha, y va dividido en cincuenta y cinco habitáculos con una cámara funeraria central hecha de caliza.
La cámara, que mide 8’6m x 3m, y se conserva hasta una altura de 1’8m, constituye la más antigua construcción de piedra a gran escala que se conoce. Aunque la mayor parte de su contenido fue retirado por Amélineau, se elaboró un buen registro, y Petrie lo analiza en su publicación de 1901.
El ajuar funerario incluye enormes cantidades de útiles y vasijas de cobre, vasijas de piedra – algunas con tapas de oro – y vasijas de cerámica, con grano y fruta. Petrie también nos describe unos objetos pequeños vidriados, cuentas de cornalina, herramientas, cestería y gran cantidad de productos para sellado. Dado el gran número de cámaras de almacenamiento en la tumba, bien podría haber contenido más objetos funerarios que todas las tumbas juntas de la Dinastía I de este cementerio.
Durante la Dinastía II, se continuaron enterrando a los altos cargos en el norte de Saqqara. Cerca de la pirámide del Rey Unas, de la Dinastía V, Quibell excavó cinco grandes galerías subterráneas cavadas en un lecho de roca caliza, de las que sugirió que representaban algún tipo de morada para la Otra Vida, con alojamiento para hombres y mujeres, un “dormitorio principal”, e incluso cuartos de aseo con letrinas incluidas. La mayor de las cinco, la Tumba 2302, estaba formada por veintisiete habitaciones bajo una superestructura de adobe, y cubría una superficie de 58’0m x 32’6m.
Las superestructuras de estas cinco tumbas de la Dinastía II no eran ya de hornacina cuidadosamente elaborada, como en la Dinastía I, sino que habían sido diseñadas con dos nichos en el lado este - quizás para indicar el lugar donde se podían depositar las ofrendas de los sacerdote y familiares después del entierro -diseño que más adelante aparecería en las tumbas privadas durante todo el Imperio Antiguo.
Está claro que los planos de las tumbas de élite de la Dinastía II eran el resultado de la evolución de las de los altos cargos de Saqqara Norte. Debido a que la planicie de Saqqara estaba formada por caliza de buena calidad, estas tumbas de la Dinastía II se diseñaron con habitáculos para ajuares funerarios profundamente excavados en un lecho de roca, done las salas de almacenaje estarían mejor protegidas de los saqueadores de tumba que cuando se situaban en la superestructura.
Las posteriores tumbas de la Dinastía II de Saqqara, que posiblemente pertenecían a cargos de nivel medio, eran similares en diseño a las tumbas-mastaba corrientes del Imperio Antiguo, que consistían en un pozo de acceso vertical, excavado en el lecho de roca, que conducía a una cámara funeraria. Encima de este conducto vertical y de la cámara, había una superestructura pequeña de adobe con dos hornacinas en el flanco este.
En Helwan, en la orilla este de El Nilo, las excavaciones han sacado a la luz más de 10.000 sepulturas datadas desde Naqada III a las Dinastías I y II, y probablemente incluso de principios del Imperio Antiguo. Estas tumbas son más bien modestas de tamaño y pertenecen a cargos de nivel medio. Un distintivo característico de algunas tumbas de la Dinastía II en Helwan resultó ser la presencia de un grupo de estelas esculpidas en el techo de la tumba que representaban a su propietario sentado, junto a su nombre, títulos y la llamada “Fórmula de Ofrenda”.
Los sarcófagos cortos para enterramientos reducidos, ya encontrados en las tumbas de élite de la Dinastía I, llegaron a ser más utilizados en las tumbas de la Dinastía II, como ocurre con las de Helwan.
En Saqqara, Emery y Quibell encontraron cadáveres envueltos en vendas de lino impregnadas de resina, evidencia de primitivos intentos de conservación de un cuerpo antes de llegar a adquirir las técnicas de momificación. Estas medidas eran necesarias en los enterramientos en ataudes, contrariamente a lo que se hacía en los predinásticos, en los que el cuerpo, depositado dentro un hoyo en el desierto, se deshidrataba de forma natural al contacto con la arena caliente.
El aumento del uso de la madera y de la resina en los enterramientos de estatus medio, también parece apuntar a un incremento del contacto y del comercio con la región libanesa en esta época.
ADENDA. La cornalina es una de las piedras más conocidas de la familia de la calcedonia, es decir, un ágata de tono naranja-rojizo, compuesta por dióxido de silicio, más conocido bajo el nombre de cuarzo metamórfico. Aparte de su utilización en la fabricación de abalorios, era muy popular en Egipto por sus supuestas propiedades curativas. Se utilizaba para promover la paz y la armonía, contra la depresión, para incrementar la energía sexual y para prevenir enfermedades de la piel. Las más oscuras eran utilizadas para el control de la presión arterial, las rosas para la anemia, y las blancas para afecciones en los ojos y oídos. En la mujer, la roja actuaba sobre el chacra sexual, para los dolores menstruales o previos al parto, y en el hombre, como eficaz remedio para la impotencia.
CONCLUSIONES DEL CORPUS DE TEMAS TRATADOS EN EL ENSAYO
La arquitectura, el arte y las ideas asociadas de principios del Imperio Antiguo habían sido el resultado evidente de la evolución de sus homólogos de principios del Período Dinástico. Lo que vemos en el complejo de la Pirámide Escalonada de Djoser es la transformación de las tumbas del Temprano Período Dinástico, en el primer monumento del mundo hecho totalmente de piedra, a escala gigantesca. Mientras que el monumento simboliza también el enorme control ejercido por la Corona, éste tiene que haber ido en aumento durante las Dinastías I y II a raíz de la unificación del gran estado territorial en Naqada III/Dinastía 0.
El emergente Período Dinástico supuso un tiempo de consolidación de las enormes ganancias obtenidas de la unificación - que bien podría haber fracasado - cuando se organizó, con éxito, una burocracia estatal que puso a todo un país bajo control real. Y esto se consiguió a través de la aparición de los impuestos, que afianzaron la Corona y sus proyectos a gran escala, sin olvidar las expediciones al Sinaí, Palestina, Líbano, la Baja Nubia y el Desierto Oriental, orientadas a la obtención de productos y materiales locales.
Es de suponer que se practicaba el reclutamiento, encaminado a la construcción de monumentos funerarios reales de grandes dimensiones, así como para proporcionar soldados que engrosarían las expediciones militares. El uso de una escritura primitiva sin duda facilitó la correspondiente organización estatal.
Las recompensas para los burócratas estatales eran bien obvias, de las que dan fe los primitivos cementerios a ambas orillas del río en la región de Menfis.
La creencia en los beneficios del culto mortuorio donde constantemente se ponían en circulación en la economía del país enormes cantidades de productos, supuso un factor aglutinante para la integración de esta sociedad, tanto en el norte como en el sur.
Durante las primeras dinastías, cuando la Corona comenzó a ejercer tan enorme control sobre la tierra, los recursos y la mano de obra, la ideología de un dios-rey legitimó tal control, y gozó de un poder cada vez mayor como factor unificador del sistema de creencias existente.
El florecimiento de una temprana civilización en Egipto fue el resultado de importantes transformaciones, tanto en la organización socio-política y económica, como en la propia ideología.
Que dichas transformaciones tuvieran éxito en los albores del Período Dinástico, es francamente sorprendente, dado que las sociedades políticamente organizadas contemporáneas de cualquier otra parte de Oriente Próximo eran mucho más pequeñas, tanto en territorio como en población.
Que tan primitivo estado hubiese tenido éxito durante tantísimo tiempo – 800 años hasta el final del Imperio Antiguo – se debe, en parte, al enorme potencial económico procedente de la agricultura del cereal practicada en las regularmente inundadas llanuras de El Nilo, pero también fue el resultado de la especial habilidad de organización del pueblo egipcio, y de una institución real tan sólidamente desarrollada.
Con estas "Conclusiones", se acaba el octavo y último tema de este ensayo que su autora, la Profesora Katheryn Bard, de la Boston University, ha expuesto de forma tan clara y escueta como profesional.
Reyes de la Dinastía II:
Hetepsekhemwy, Raneb, Nynetjer, Weneg, Sened, Peribsen, Khasekhemwy.
Próximamente, pasaremos a un nuevo ensayo, el quinto, titulado “El Imperio Antiguo (c.2686-2160 A.C.)” que será desarrollado por el Doctor Jaromir Malek, del Griffith Institute, Oxford.
Rafael Canales
En Benalmádena-Costa, a 9 de julio de 2009
Bibliografía:
“The Enciclopedia of Ancient Art”. Helen Strudwick, Amber Books, 2007-2008.
“Ancient Egypt, Anatomy of a Civilization”. Barry J. Kemp, Routledge, 2006.
“Ancient Egypt. A Very Short Introduction”. Ian Shaw. Oxford University Press, 2004
“The Oxford History of Ancient Egypt”. Ian Shaw, Oxford University Press, 2003.
“Antico Egitto”. Maria Cristina Guidotti y Valeria Cortese, Giunti Editoriale, Florencia-Milán, 2002.
“Historia Antigua Universal. Próximo Oriente y Egipto”. Dra. Ana María Vázquez Hoys, UNED, 2001.
British Museum Database.
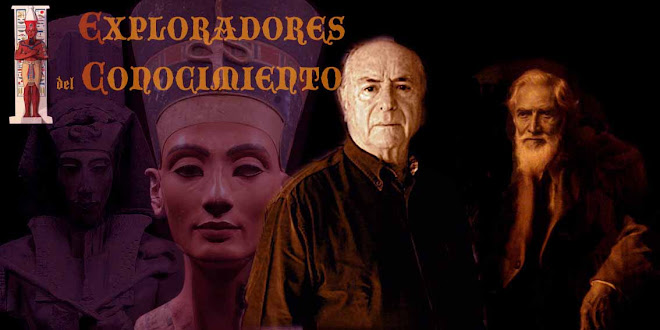

.jpg)