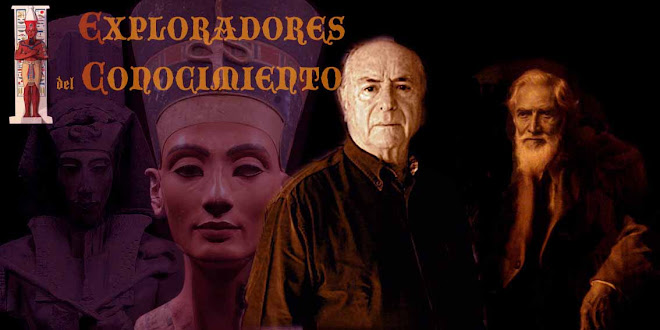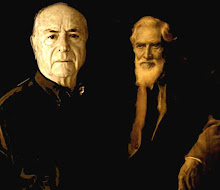THE KING KNEELING AND MAKING OFFERINGS
The posture of the king kneeling and holding two pots in offering to a deity first appears in the reign of Hatshepsut (about 1.450 BC). It then becomes a common pose during the New Kingdom (about 1.550-1.070 BC), and there are several such statues in the British Museum. In this example, the king's name, Thutmose IV, is written on his belt, although not in a cartouche. He wears the nemes head-dress and a conventional short royal kilt.
Very few metal statues survive that date from before the Late Period (661-332 BC), though the Egyptians did have the technology to make large copper statues as early as the Old Kingdom (about 2.613-2.160 BC), if not before. Perhaps the scarcity of metals meant that such statues were usually melted down and the material re-used. Egypt's increased wealth during the New Kingdom may be a reason why more examples survive from then than from earlier periods.
The eyelids and the cosmetic eyeline extending from the outside corner of the statuette's eyes are inlays of an alloy known in Ancient Egyptian as hesmen kem. This was intended to react with the air into a black colour and it imitates the effect of eye paint. The eyeball and its brown iris are a glass inlay.(Base de Datos del Museo Británico).
LA LEGITIMACIÓN DE TUTMOSIS IV
La sucesión de Tutmosis IV no parece que hubiese sido reconocida por Amenhotep II, ni mediante una corregencia, ni por una anunciada intención por su parte. En una estatua dedicada al reinado de Amenhotep II por el Príncipe Tutmosis - en su día Tutmosis IV – en el Templo de Mut, en Karnak, el tutor que acompaña al príncipe, de nombre Hekareshu, fue designado simplemente como niñero de los niños reales; no obstante, después de la ascensión de Tutmosis, a Hekareshu se le daría de forma retrospectiva el apelativo de “padrino” y “niñero del hijo mayor del faraón”.
Aunque Merytra pudo haber aparecido en los últimos monumentos de Tutmosis III, a la madre de Tutmosis IV, Tiaa, no se le puede documentar en ningún monumento de Amenhotep II que no sea como un añadido posterior a cargo del propio Tutmosis. No hay evidencia anterior al reinado de su hijo de que la posición de Tiaa hubiese influido en la sucesión.
Los niñeros reales, hombres o mujeres, junto con los tutores de las filas de cortesanos retirados, criaron y educaron a los vástagos reales durante la Dinastía XVIII. La incipiente documentación para los príncipes de esta época es probable que no sea en absoluto un mero accidente. Después del cese de campañas militares en Asia, pasada la primera década del reinado de Amenhotep II, no es difícil imaginar la competencia entre las listas que engrosaban capacitados jóvenes príncipes. Y la competencia puede entrar en erupción de forma inesperada y tornarse en lucha entre juventudes ambiciosas.
La historia de la elevación de Tutmosis IV a la dignidad real que nos cuenta la inscripción de la Estela de la Esfinge de Giza, ha sido interpretada en el pasado como sugerente de que él no era el heredero legítimo, pero, en realidad, lo más que nos debe decir es que esa ideología real con frecuencia estuvo inspirada, durante todo el Imperio Nuevo, en la propia legitimación divina. El puro romance de la “Estela de la Esfinge” es quizás, suficiente razón para citar aquí una parte de ella:
“Ahora, la estatua del grandísimo Khepri (La Gran Esfinge) descansa en este lugar, de enorme gloria, de sagrado respeto, la sombra de Ra reposando sobre él. Menfis y todas las ciudades a ambos lados vinieron a él, sus brazos en alto en adoración de su rostro, portando grandes ofrendas para su ”ka”. Hace escasos días ocurrió que el príncipe Tutmosis llegó aquí en su viaje al tiempo del mediodía. Descansaba a la sombra del gran dios cuando el sueño y los sueños se apoderaron de él en el momento en que el Sol alcanzaba su zénit. Entonces se dio cuenta que el noble dios, en su majestad, le hablaba con su propia boca como lo haría un padre a su hijo y le dijo: Mírame, escúchame, Tutmosis, hijo mío. Soy yo, tu padre Horemakhet-Khepri-Ra-Atum. Te daré la dignidad real sobre la tierra frente a los vivos….Pero te advierto que mi condición es como la de en una enfermedad que me tiene las extremidades mutiladas. La arena del desierto sobre la que solía estar ahora me hace frente; por cuya causa procede que hagas lo que mi corazón me pide, y lo que llevo esperando”.
La petición dirigida a Tutmosis de excavar y librar La Esfinge de la arena tuvo respuesta, y el muro de contención del faraón alrededor del anfiteatro, así con un juego de estelas colocadas en la arena, documenta su tarea en la región. Posiblemente, sus esfuerzos en la construcción iban dirigidos a distraer la atención de los problemas relacionados con la sucesión. La sugerencia de una lucha por el trono puede apreciarse en varios monumentos dedicados por los hermanos de Tutmosis en el templo de la Esfinge de su padre Amenhotep II en Giza. Aparecieron rotas y mutiladas, y su desfiguración sugiere alguna forma de damnatio memoriae o “condena de la memoria”, si bien en la actualidad no hay forma de demostrar qué lo provocó.
El príncipe Webensenu es el hijo de Amenhotep II que con más probabilidad era el dueño de las estelas desfiguradas A y B. Los tarros canopes de Webensenu y shabtis se encontraron en la tumba de Amenhotep II (KV35) en el Valle de los Reyes, pero es difícil saber cuándo fueron colocadas allí. Se puede suponer que este príncipe tuviese cierta relevancia pero más que esto no es posible. Las estelas desfiguradas de Giza no deben, pues, ignorarse como evidencia de una lucha, si bien no se puede afirmar o negar que Tutmosis IV fuese un usurpador.
LOS MONUMENTOS DE TUTMOSIS IV
El reinado de Tutmosis IV de al menos ocho años fue breve pero activo. Es una observación frecuente la de que los soberanos egipcios construían numerosos monumentos en proporción directa con el grado de paz y de abundancia que disfrutaban. Como faraón, Tutmosis IV tenía riqueza y paz, pero aparentemente el tiempo se le quedó corto. Empezó a construir en la mayoría de los emplazamientos más importantes de Egipto y en cuatro de Nubia. El tamaño original de los monumentos y sus restos varían considerablemente pero, en general, agregó templos nuevos a los preexistentes.
La distribución de los monumentos de Tutmosis IV en el contexto de mediados de la Dinastía XVIII, es notable. Respetó los centros de culto establecidos y poco tuvo de iconoclasta. Por otra parte, en ciertos lugares fue precursor de cosas aún por venir. En efecto, se podría afirmar que deliberadamente siguió los pasos de su padre y de su abuelo llevando a cabo ampliaciones de sus templos, y que de forma similar sugeriría a su hijo nuevos emplazamientos y monumentos.
Se han encontrado monumentos de su reinado en los siguientes lugares: en el Delta, Alejandría, Seriakus, y Heliópolis (?); en la región menfita, Giza, Abusir, Saqqara, y la propia Menfis; en el-Faiyum, Crocodilopolis; en el Medio Egipto, Hermópolis y Amarna; en el Alto Egipto, Abydos (donde dejó una capilla de ladrillo con revestimiento de caliza), Dendera, Medamud, Karnak, Luxor, Tebas occidental (donde construyó un templo mortuorio y una tumba, KV43, en el Valle de los Reyes), Armant, Tod, Elkab, Edfu, Elefantina, y Konosso. En Nubia, dejó bloques en Faras (?) y Buhen. Decoró el patio peristilo en Amada, y empezó una construcción en Tabo (que sería terminado más adelante por Amenhotep III), y dejó un “depósito de cimentación” en Gebel Barkal. Además, se llevaron a cabo ciertas decoraciones en el templo de Hathor en las minas de turquesa de Serabit el-Kadim, en el Sinaí.
NOTA EXPLICATIVA ex profeso
La mayoría de los mejores monumentos de Egipto, los que aún podemos ver hoy, estaban de alguna forma relacionados con la religión, y toda construcción de edificios religiosos en el Antiguo Egipto se iniciaba con ceremonias de orígenes ancestrales. Este ritual, que hoy se le conoce como “ritual de cimentación”, se iniciaba habiendo dejado previamente un “depósito de cimentación” enterrado en las cimentaciones, no sólo en las esquinas de, por ejemplo, un templo, sino incluso, a veces, en su vértice, en las esquinas de salas individuales, patios, capillas, columnas y obeliscos, así como en pilotes subterráneos. Estos depósitos han supuesto valiosas fuentes de información para egiptólogos durante años.
Los “depósitos de cimentación” son unos hoyos forrados en su interior de ladrillos de barro, de carácter ritual, escavados en puntos específicos de los cimientos bajo los templos del Antiguo Egipto, que se llenan de objetos ceremoniales, normalmente amuletos, escarabeos, alimento, o instrumentos para el ritual en miniatura, que supuestamente prevenían que el edificio acabase en ruinas.
Los depósitos más conocidos son probablemente, los encontrados en el templo de Hatshepsut, en Deir el-Bahri. El templo tenía catorce de estos hoyos, forrados con ladrillos, de aproximadamente un metro de diámetro y entre 1’5 y 1’8 metros de profundidad. Cada uno de ellos estaba situado en un entronque crucial de la planta del templo. El contenido incluía ofrendas de alimentos y materiales utilizados en la construcción del templo. También albergaban escarabeos, amuletos, jarras de travertino y modelos de instrumentos, tales como crisoles, mineral de cobre y de plomo, y carbón vegetal para fundición. La introducción de modelos de instrumentos y materiales de construcción dentro de los depósitos se suponía que serviría para mantener mágicamente el edificio por toda una eternidad.
El interés del faraón Tutmosis IV en los dioses solares se puede documentar a través de sus iniciativas de construcción así como en sus inscripciones. En Giza, se dedicó no a hacer una demostración de arte ecuestre y tiro al arco sino a mostrar su devoción al dios Horemakhet y al culto heliopolitano. No hizo referencia alguna a Amun-Ra en la Estela de la Esfinge permitiendo así que la deidad del norte, Horemakhet-Khepri, dominase como dios solar a la vez que como legitimador real. Dado que Amun, ya en la Estela de la Esfinge, era el creador primigenio y el dios que determinó la realeza, la omisión de Amun en su estela tuvo que ser deliberada, quizás reflejando tanto la creciente importancia de los dioses heliopolitanos y la influencia política del propio norte como centro administrativo de Egipto.
En Karnak, el faraón desplazó el eje principal de vuelta al este-oeste, disminuyendo con ello la importancia de la entrada norte-sur de Amenhotep II. Al colocar un porche y una puerta delante del 4º Pilono, Tutmosis IV probablemente evitó tocar el patio original y sólo cambió la monumental puerta de entrada. Levantó un porche para la entrada del 4º Pilono con columnas de madera – ébano y meru según una inscripción – probablemente dorada con electrum. Este porche habría representado un espacio protegido durante los rituales del patio, habiéndose conservado dos de dichas representaciones contemporáneas.
Unos años mas tardes, dio una nueva apariencia al patio de caliza del 4º Pilono construido por Tutmosis II. Sobre los primitivos muros de caliza, Tutmosis IV construyó un peristilo de caliza elaboradamente decorado con relieves que muestran tesoros donados por el faraón al dios Amun. Con esto se conmemoraba la celebración de un primer jubileo programado ya sin esperar que hubiesen pasado los treinta años de reinado, como en efecto también había sido el caso con Amenhotep II. El estilo de la escultura de Tutmosis en Karnak cambió en los últimos años de reinado, volviéndose más elaborado y expresivo.
El faraón también levantó un obelisco en el extremo oriental del recinto de Karnak. Se trataba de un producto de Tutmosis III pero permaneció en el taller de la piedra durante treinta y cinco años hasta que Tutmosis IV ordenó que se levantase. Se convirtió así en una referencia de lugar culto solar diseñado por Tutmosis III, y se colocó directamente en el eje del templo.
TUMOSIS IV EN SIRIA-PALESTNA Y NUBIA
Con relación a la política exterior con el Este, los contactos de Tutmosis IV con Mitanni hay que considerarlos en el contexto de la preexistente paz con esa potencia. Esta situación habría restringido la actividad militar a campañas o bien contra vasallos egipcios que se habrían levantado, o contra reyezuelos que ejerciesen presión sobre ciudades-estado egipcias. Tutmosis IV tomó por esposa a una hija del soberano de Mitanni, Artatama, con objeto de sellar así una relación diplomática entre ambos países.
La más conocida inscripción que hace referencia a la actividad militar de Tutmosis IV es un lacónico texto dedicatorio en una estatua en Karnak que consiste en una sola línea: “… del pillaje de Su Majestad de la derrotada […]na, en su primera campaña victoriosa”. El referido topónimo de esta dedicatoria de Karnak, y otra en la peana de una estatua del templo de Luxor, es probable que fuese en Siria, dada las varias referencias en las Cartas de Amarna al soberano de la región.
Las dos ciudades que más probablemente podrían completar la defectuosa dedicatoria de Karnak, serían Sidón (Zi-du-na), a donde se sabe que Tutmosis IV habría viajado, y donde Egipto careció de soporte en el período Amarna; o, Qatna, cerca de Tunip, en Nukhashshe (región amorfa al Este de Orontes). Fuese el correcto topónimo Qatna o Sidón, o cualquier otra ciudad, la zona norte del Levante Oriental sigue siendo el área más probable de la principal campaña. Eso es aún más evidente puesto que el rey de Mitanni, Artatama, habría quedado muy impresionado por el despliegue de fuerza ante sus puertas; más aún si estaba en pleno progreso la renovación del pacto diplomático.
Una escena en la tumba del portaestandarte Nebamun (TT90), registra la promoción del hombre en el año 6 y muestra a los jefes de Nahrin ante el faraón en su quiosco. Los prisioneros también aparecen en esta escena y son bastante raros después del reinado de Amenhotep II como para tomarlos en serio. No obstante, como cautivos tomados en una campaña contra vasallos de Mitanni y egipcios ciudades estado egipcias rebeldes, estos extranjeros declararon la obvia superioridad egipcia de Egipto sobre Mitanni. Tal afirmación de dominio habría sido apropiada en el momento d la renovación del tratado con Egipto con Washshukanni. Podría ser que más que ayudarnos en la datación de una guerra contra el soberano Mitanni, la escena nos informe de la fecha del matrimonio diplomático con la princesa siria.
En la región sur de Palestina, de Tutmosis sólo se puede decir que tomó acción punitiva contra Gezer; los temas bélicos reales no se pueden probar, pero parte de la población de esta ciudad fue transportada a Tebas. Es prácticamente imposible probar que las posesiones levantinas en Egipto a finales del reinado de Tutmosis no se parecían a los de Amenhotep II. E igual es imposible demostrar que Artatama I podía estar jugando desde una posición de fuerza cuando decidió formar una hermandad con Tutmosis IV. Tutmosis nunca luchó contra el soberano de Mitanni directamente, pero su poder en las más lejanas provincias del norte permanecía intacto.
Es así que Artatama pudo haber estado renovando una relación diplomática establecida ya bajo Amenhotep II, o pudo estar llegando a un acuerdo con para lograr estabilidad para toda la región; particularmente cuando la amenaza de una Asiria y Babilonia unidas ya parecía vislumbrarse. Los egipcios raramente aparentaban vergüenza o deshonra con esta paz. No parecía, haber renunciado a nada.
Volviendo a las zonas al sur de Egipto, no existe testimonio alguno de la actividad militar de Tutmosis IV en la propia Nubia.
La Estela Konosso tallada en roca al sur de Aswan, detalla un viaje de Tutmosis IV en las rutas de las minas de oro al este de Edfu, es muy probable que los nubios estuviesen interfiriendo con los transportes de oro, atacando desde escondrijos en el alto desierto donde las propias minas estaban ubicadas. Puesto que la expedición terminaba en Konosso, es posible que el faraón usase el Wadi el-Hudi para regresar habiendo tomado una ruta elíptica hacia el este a través del Wadi Mia, después al este, luego hacia el oeste regresando al Valle del Nilo. No obstante, hay poco en el texto que implique una confrontación mayor entre estos nubios. Mas bien, esto fue mas una acción policial que exigía atención ante la posible amenaza al transporte por el desierto.
REALEZA Y MUJERES REALES EN EL REINO DE TUTMOSIS IV
Tutmosis IV pudo haber iniciado un curso que Amenhotep III completaría; especialmente, en identificarse a sí mismo, de forma deliberada, con el Dios-Sol. En Giza, en una estela se mostraba llevando un collar-shebiu de oro. Estas joyas con frecuencia se muestran en representaciones del faraón en contextos funerarios, pero en esta estela – así como en un brazalete de marfil de Amarna, y en el carro de combate real – Tutmosis IV se muestra llevándolos como un soberano en vida.
Tutmosis IV dejó una estatua suya como rey-halcón en Karnak – actualmente en el Museo de El Cairo – y en un relieve de su patio de arenisca, en Karnak, aparece pintada una estatua suya, como un halcón, entre otras estatuas reales. En estas imágenes los aspectos divinos y solares de la realeza se entienden supremos.
La tendencia de elevar las asociaciones reales a la altura de los dioses mayores de Egipto – como se ha visto en la veneración de Tutmosis III de su propio reinado, y de otros que le precedieron, en su templo de jubileo, dentro del recinto de Amun – llegó a ser incluso más destacado durante el reinado de Tutmosis IV.
Si bien nunca se abandonó la noción de que la mejor manera de reforzar la línea dinástica era mediante el matrimonio del faraón con una hija suya, por razones tanto políticas como económicas, Tutmosis IV, como Amenhotep II, enfatizó de forma reiterativa las asociaciones divinas de mujeres de la realeza. Puso a su madre en el rol de “esposa del dios Amun”, como si ella fuese la propia diosa Mut. Este era su rol principal, aunque Tiaa también ostentó los títulos de “madre del faraón” y ”gran esposa real” durante la mayor parte del reinado de Tutmosis IV. Se encuentran monumentos con el nombre de ella en Gaza, el Faiyum, Luxor, Karnak y el Valle de los Reyes. La intencionada asociación con la Diosa Madre Mut estaba suplementada con inscripciones y conexiones iconográficas entre Tiaa y la diosas Isis y Hathor.
Parece que el faraón habría repartido los roles de sacerdotisa y reina entre Tiaa y otras dos esposas reales. Tiaa aparece en el patio de jubileo de Karnak de su hijo, sujetando una maza mientras presencia el “ritual de cimentación” del monumento. En el pabellón del jubileo de Amenhotep II, Merytra – nombre que más tarde se cambiaría por el de Tiaa – aparecía de la misma manera sosteniendo una maza, y un sistro en la otra mano. Las imágenes, en este caso, podrían dotar a estas reinas el estatus de “esposas del dios Amun”. La maza se convertiría, más adelante, en elemento iconográfico de “esposas del dios”.
Una esposa, no real, Nefertiry, de la que hay testimonio en Gaza y Luxor, fue “gran esposa real” junto a Tiaa durante los primeros años de reinado, y Tutmosis capitalizó esta triada madre-hijo-esposa – como ya lo haría más adelante Amenhotep II – para representar roles; por ejemplo, en el templo de Luxor, donde él, como dios y faraón acompañaba a su madre y a su esposa, diosas que representaban los roles de diosas madre, esposa y hermana. Años después, tras la aparente muerte o caída en desgracia de Nefertiry, seguiría la trayectoria familiar y se desposaría con una hermana, cuyo nombre podría leerse como Iaret. Es posible que tuviese que esperar a que Iaret alcanzase la edad casadera.
Tutmosis IV nunca reconocería a la madre de Amenhotep III, Mutemwiya; ni como esposa mayor ni como esposa menor, pero una estatua del canciller de la Corte de Amenhotep, el Tesorero Sobekhotep, enterrado en TT63, nos muestra al príncipe Amenhotep en una posición favorable ante la real de Amenhotep, Hekarnehhe, (TT64), también aparece el joven heredero pero, como la tumba se terminó durante el reinado de Tutmosis IV, Mutemwiya no aparece. En los textos de la tumba de Hekarnehhe también se mencionan a otros príncipes así como en grafitis rupestres, en Konosso, pero no se sabe si se trata de hijos de Amenhotep II o de Tutmosis IV.
Con el final de esta “Hoja Suelta”, estamos ya en las postrimerías del Capítulo 9º de este proyecto, que dará paso al esperado Período Amarniense. Pero antes, vamos a cubrir el reinado del faraón Amenhotep III, personaje de extraordinaria importancia y significado para entender, e incluso justificar, algunos aspectos del controvertido reinado de su hijo, Amenhotep IV, alias Amenofis IV, alias Akenatón.
El reinado de Amenhotep III representa, en mi modesto y personal criterio, el período de mayor esplendor del Antiguo Egipto; de mayor riqueza, estabilidad política y económica, paz social, respeto de países colindantes, sometidos o no al vasallaje, mediante la aplicación de una hábil e inteligente política diplomática basada en el diálogo, la negociación, la mediación y el pacto, con el aderezo de programados y útiles enlaces matrimoniales. Dicho esto, pasamos página.
Rafael Canales
En Benalmádena-Costa, a 19 de octubre de 2010
Bibliografía:
"Polychromy and Egyptian bronze: New evidence for artificial coloration". La Niece, Shearman, Taylor and Simpson, , Studies in Conservation-1, 47 (2003), 95-108, fig. 1
"Eternal Egypt: Masterworks of Ancient Art from the British Museum" Edna.R. Russmann, University of California Press, 2001.
"The British Museum Book of Ancient Egypt”, S. Quirke and A.J. Spencer, London, The British Museum Press, 1992.
“The Enciclopedia of Ancient Art”, Helen Strudwick, Amber Books, 2007-2008.
“Ancient Egypt, Anatomy of a Civilization”, Barry J. Kemp, Routledge, 2006.
“Ancient Egypt. A Very Short Introduction”, Ian Shaw. Oxford University Press, 2004.
“The Oxford History of Ancient Egypt”, Ian Shaw, Oxford University Press, 2003.
“Antico Egitto”, Maria Cristina Guidotti y Valeria Cortese, Giunti Editoriale, Florencia-Milán, 2002.
“Historia Antigua Universal. Próximo Oriente y Egipto”, Dra. Ana María Vázquez Hoys, UNED, 2001.
“British Museum Database”.